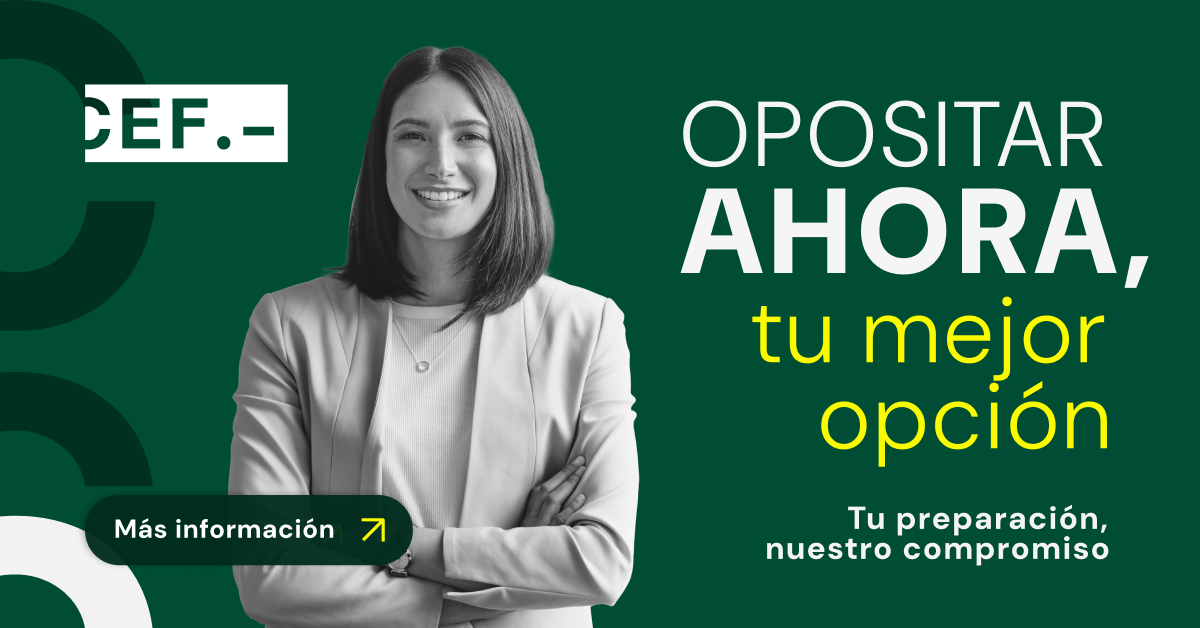La cancelación del Swap no implica la renuncia al ejercicio de la acción de nulidad
Enviado por Editorial el Vie, 31/03/2017 - 14:32Contratos bancarios. Swap. Negocio viciado por error en el consentimiento. Acción de nulidad posterior a la cancelación del swap. Inexistencia de confirmación del contrato. Como regla general, ni la percepción de liquidaciones positivas, ni los pagos de saldos negativos, ni la cancelación anticipada del contrato, ni incluso el encadenamiento de diversos contratos, pueden ser considerados actos convalidantes del negocio genéticamente viciado por error en el consentimiento, ya que los mismos no constituyen actos inequívocos de la voluntad tácita de convalidación o confirmación del contrato, en el sentido de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer sin ninguna duda dicha situación confirmatoria. Para poder tener voluntad de renunciar a la acción derivada de error consensual, es necesario tener conocimiento claro y preciso del alcance de dicho error.
En el caso, fueron las primeras liquidaciones negativas las que hicieron al cliente caer en la cuenta de los riesgos que se derivaban del producto que había contratado y por ello fue entonces cuando pudo advertir el error vicio. El hecho de optar por la cancelación anticipada y de pactar con el banco el importe de la liquidación no supone una confirmación del contrato viciado por una causa de anulabilidad. Sí podría serlo una declaración de voluntad manifestada en la transacción, renunciando al ejercicio de la acción de nulidad por error vicio. En este sentido, la cláusula introducida en el acuerdo de liquidación, a la que se pretende dar aquel efecto de renuncia al ejercicio de la acción de nulidad, dice que «desde la fecha de celebración y una vez satisfecho el importe extinción las partes no se deberán suma alguna por causa de la operación y, en todo caso, renuncian a cualquier otros pagos o entregas que pudieran tener derecho en virtud de la operación». La renuncia a reclamarse «cualquier otros pagos o entregas» guarda relación con el desenvolvimiento y cancelación del swap, pero no afecta a la acción de nulidad. El cliente, al descubrir los riesgos derivados de la bajada drástica de los tipos de interés, lo que pretende es «cortar la hemorragia» que supondrán las futuras liquidaciones y por ello se aviene a la liquidación ligada a la cancelación que le ofrece el banco. Pero se reserva, sin necesidad de manifestarlo, la posibilidad de instar la nulidad del contrato cuya cancelación anticipada ha pactado. La cancelación y la liquidación de los gastos de cancelación pactados con el banco, no supone la confirmación del contrato de swap. Las renuncias contenidas en esta cláusula se ciñen a las cantidades que pudieran derivarse de las liquidaciones que pudieran haber procedido durante el tiempo en que estuvo en vigor el contrato y de la liquidación, esto es, las correspondientes al cumplimiento y cancelación del contrato, pero no a la de nulidad.
(Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 13 de marzo de 2017, recurso 1050/2014)